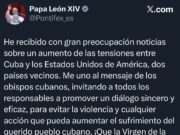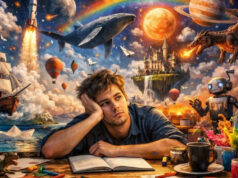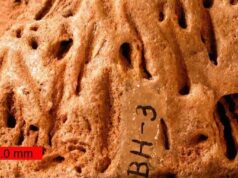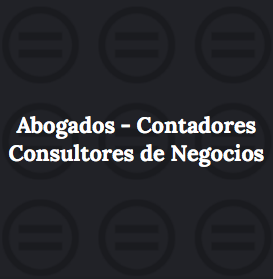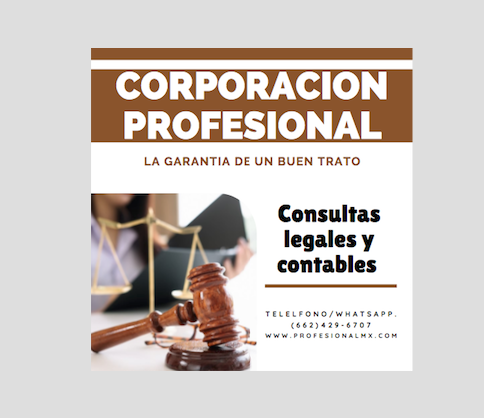Las evidencias estadísticas no parecen indicar que la hipergamia sea tendencia, sino todo lo contrario. Más bien, el uso de este término proviene de una corriente ideológica que poco tiene que ver con la realidad empírica
La hipergamia está de moda. Como concepto, no necesariamente como práctica en el mundo real: de hecho, la recogía esta pasada semana el oteador de palabras de la FundéuRAE, tras su aparición en los titulares de varios medios como supuesta tendencia en nuestro país.
El problema es que hipergamia no es una palabra inocente. Detrás de su construcción y sobre todo de su uso contemporáneo se esconde un paradigma socio-psicológico que traslada una visión estereotipada y negativa de los grupos a los que se atribuye la práctica (convenientemente, sobre todo las mujeres) y, según la evidencia de la que disponemos, también una concepción del mundo alejada de la realidad.
La hipergamia en origen y en la actualidad
La hipergamia, en sentido amplio, se refiere a la práctica de buscar parejas o cónyuges de mayor nivel social o económico que uno mismo. De manera más restringida, se suele aplicar específicamente a las mujeres.
Aunque los orígenes del término son difíciles de rastrear, parece que algunos de sus usos más antiguos están en los estudios antropológicos realizados por los colonos británicos acerca de la sociedad de la India y su sistema de castas (de gran interés para los invasores europeos, ya que codificar esta estructura y reforzarla se entendía como una herramienta para dividir y subyugar a la población del subcontinente), que prescribía rígidas reglas para el matrimonio entre personas de diferentes estratos sociales.
Así lo ilustra, por ejemplo, un artículo publicado en 1921 en la prestigiosa revista científica Nature, en el que se define la hipergamia como “aquella forma de matrimonio en la que los hombres se emparejan con mujeres de un rango inferior al propio pero no dan a sus mujeres en retorno, estando restringido el matrimonio de estas últimas a varones con un rango igual o superior al suyo”. Un aspecto importante es que en esta definición histórica el sujeto agente es el hombre y no la mujer, ya que describe un contexto en el que la decisión no dependía de ellas.
En tiempos más recientes, el término ha sido rescatado por la llamada psicología evolucionista, una corriente de pensamiento pseudocientífica que en términos llanos postula que la conducta social humana se guía fundamentalmente por mecanismos genéticos o biológicos y que pasa flagrantemente por alto el papel de factores como el contexto cultural o las condiciones materiales.
Para estos autores, la hipergamia sería una tendencia psicológica determinada evolutivamente por la cual las personas (normalmente específicamente las mujeres) tenderían a buscar parejas (por lo general, específicamente hombres) con un estatus económico o social superior al suyo.
Un vehículo de ideas misóginas
Si hay algo que las luminarias de la psicología evolucionista han hecho bien es publicar libros dirigidos al público amplio, lo que ha garantizado la popularización de sus ideas sobre todo en ciertos sectores de la sociedad anglosajona (y, en menor grado, también en la Europa continental). Esto explica que conceptos de esta disciplina terminen copando titulares virales en medios de comunicación generalistas.
Teniendo en cuenta lo que implica la idea de la hipergamia femenina, no es de extrañar que haya sido recibida con calidez entre los voceros de corrientes de internet abiertamente misóginas como los incel: ‘célibes involuntarios’, un ‘movimiento social’ tristemente célebre de hombres que dicen ser excluidos de tener relaciones románticas o sexuales con mujeres por carecer de atributos que estas últimas consideran deseables… como el estatus social, los recursos económicos o determinados rasgos físicos.
Ahora bien, por muy bien que pueda encajar con determinados discursos, la evidencia parece negar que la hipergamia sea una ‘tendencia’ en las sociedades occidentales desarrolladas como la española, en las que el matrimonio carece de las implicaciones sociales, económicas o incluso legales que tenía en el sistema de castas de la India británica.
Lo que dice la ciencia
Esto es lo que concluyen varios estudios científicos serios llevados a cabo en los últimos años acerca de la cuestión. Por ejemplo, en el año 2016 un grupo de investigadores dirigido por Albert Esteve (del Centre d’Estudis Demogràfics de Barcelona) tomó datos europeos para estudiar cómo afectaba a la frecuencia de la hipergamia la reversión de la brecha de género en nivel académico, considerado uno de los más importantes indicadores del estatus social (la expansión de la educación en la población de los países desarrollados a lo largo de las últimas décadas no ha sido neutral en cuanto al género, sino que ha revertido una brecha que durante siglos favorecía a los hombres).
Lo que encontraron es que, en sociedades en las que las mujeres tienen por lo general un nivel de estudios equivalente o superior al de los hombres, la inmensa mayoría de ellas se casa con varones con un nivel académico igual o inferior al propio.
Algo muy similar encontró un artículo publicado en el medio especializado Journal of Marriage and Family en el mismo año, sólo que empleando datos de Estados Unidos.
Es decir, que más o menos cinco décadas de acceso de las mujeres a la educación superior han bastado para desmontar la idea de que existe una tendencia generalizada entre ellas a casarse con hombres de estatus social superior.
Como de todas formas es cierto que nivel académico no es lo mismo que nivel económico (aspecto en el que sí que sigue existiendo brecha de género a favor de los hombres), en el año 2019 la Encuesta de Condiciones de Vida del INE exploró la influencia de la renta en la frecuencia con la que las mujeres contraían matrimonio.
Si la hipergamia fuera algo común, la lógica dicta que la tasa de soltería sería mayor entre las mujeres más pudientes, ya que las posibles parejas son menos y no existe la misma ‘necesidad’ económica de emparejarse. Pues no, el número de mujeres solteras era equivalente en los diversos niveles de renta.
La hipergamia no es tendencia
Que los medios generalistas informemos sobre determinadas nuevas ‘tendencias’, en un contexto de revolución tecnológica que está transformando profundamente el modo en el que mantenemos relaciones sociales puede trasladar determinadas ideas a un público amplio que no necesariamente tienen una base científica.
Lo peligroso no es que las personas comprendan que la hipergamia es ‘casarse con alguien de un estatus social o económico superior’, sino que pensemos que es un fenómeno cada vez más frecuente cuando no es así y cuando además el concepto vehicula una determinada ideología con postulados acerca de la supuesta ‘naturaleza’ de las personas de uno u otro género.
Sobre todo, porque creer que efectivamente algo como la hipergamia se produce de manera estadísticamente significativa (cuando, de nuevo, los datos de que disponemos sugieren todo lo contrario) puede actuar como falsa confirmación de estereotipos o ideas misóginas.
Las personas somos afortunadamente mucho más complejas de lo que propone la psicología evolucionista. No en vano, son muchos los académicos que han señalado que las asunciones que hace esta corriente con bases pretendidamente científicas tienden a ignorar factores como la cultura o las condiciones materiales en las que vivimos que tienen una influencia determinante en el modo en el que nos comportamos.
Tener esto presente no sólo es clave para evitar reducir a burdas simplificaciones a quienes nos rodean, sino también para entender la importancia de los cambios en nuestro entorno, cultura y sistema económico para combatir muchas de las grandes amenazas a nuestra salud y nuestra convivencia.
Fuente: 20minutos.es